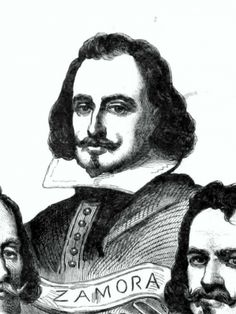|
| La estatua en bronce del escritor Juan Rulfo, sentado en una banca del Jardín Central del pueblo, leyendo un relato a un niño, es uno de los lugares más visitados en Comala. |
Apenas
llega a Comala, Juan Preciado observa "que en la hora en que los niños
juegan en las calles de todos los pueblos llenando con sus gritos la tarde.
Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos". Ya más adentrado en la
trama, confiesa: "Cada vez entiendo menos (…) Quisiera volver al lugar de
donde vine". Sin embargo, queda atrapado allí.
A
raíz de la publicación, en 1994, de los borradores de los Cuadernos de Rulfo ha
podido desglosarse el tenaz y meticuloso proceso que dio vida a esta novela,
despojada de todo afeite narrativo, ausente de cronología e, incluso, primada
del silencio y del 'espacio sin límites' al que se refiere Rulfo, cuando señala
que “... los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se mueven en el tiempo ni
en el espacio. Entonces así como aparecen, se desvanecen”.
Según
el propio Rulfo, nos enteramos de que la novela estaba conformada
originariamente por trescientas páginas, pero el autor las redujo drásticamente
con la intención de acercarnos más tácitamente al ambiente desolado que reina
en el pueblo de Comala. Después de terminada nuestra lectura, pudiéramos preguntarnos
si hemos despertado de una pesadilla.
"Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su
aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos
pueblos, Susana", leemos en la novela.
Es
imposible leer Pedro Páramo, catalogada como una de las obras precursoras del
boom latinoamericano, sin advertir una nueva forma novelística –en que se
quebranta la unidad de estilo, espacio y tiempo de la narrativa decimonónica–,
y en cuya trama divagan almas en pena, fantasmas, en un espacio que ha sido
asolado por la violencia. La atmósfera es de ultratumba, de intemporalidad. Al
respecto, el crítico mexicano Carlos Monsiváis expresa: “En nuestra cultura
nacional, Juan Rulfo ha sido un intérprete absolutamente confiable (...) de la
lógica íntima, los modos de ser, el sentido idiomático, la poesía secreta y
pública de los pueblos y las comunidades campesinas, mantenidas en la
marginalidad y el olvido (...)”. Para Borges, “Pedro Páramo es una de las
mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de la
literatura”.
Según
Carlos Fuentes, “(…) es la versión jalisciense del tirano patrimonial cuyo
retrato hemos evocado en las novelas de Valle Inclán, Gallegos y Asturias".
De acuerdo al ensayista, poeta, narrador, docente y crítico literario paraguayo
Hugo Rodríguez Alcalá, “el cacique en cierne dispone el primero de los
asesinatos gracias a los cuales se impondrá a la comarca por el terror”. Para el crítico paraguayo, el personaje
protagónico es “un contraste entre una zona delicada de su espíritu y la
crueldad feroz con que aparecería ante los demás”. Logra mediante la violencia el
poder, tierras, mujeres. Si bien, es incompetente de obtener el amor de Susana
San Juan, uno de los personajes femeninos más importantes dentro de la obra.
La
imagen de la Revolución Mexicana se puede analizar en Pedro Páramo a través de la devastación de Comala, como una especia
de paraíso perdido. La agobiante atmósfera que se respira allí es –para la
académica Silvia Lorente-Murphy – "un ejemplo
del éxodo rural mexicano que siguió a la Revolución; éxodo de un proletariado
campesino que se trasladó a la ciudad en busca de nuevas fuentes de
trabajo". La obra igualmente sugiere el fracaso de la revolución así como
el sentimiento de desengaño y vacío de los mexicanos que se abrazaron a este
proceso.
Al
analizar el tratamiento que se le da a la iglesia en Pedro Páramo, se le imputa
su silencio a la injusticia y los abusos del caciquismo. Para Lorente-Murphy,
la novela “apunta al tipo de ministro religioso que ya sea por irresolución o
por conveniencia personal, cierra los ojos ante la injusticia y coopera,
consecuentemente, con el aplastamiento del pueblo en manos de tiranos”.
Del
cine, tomó Rulfo las tomas de "primer plano" y "la cámara
lenta"; empleó, además, la retrospectiva, el multiperspectivismo,
desplazando el papel del autor como sujeto omnisciente para originar diversos
puntos de vista, a través de los cuales el subconsciente y las diferentes voces
narrativas ejercitan su capacidad de desarrollar el pensamiento crítico.
La
novela consta de dos tramas, que interactúan en dos niveles: el diálogo de Juan
con Dorotea y la biografía del caudillo de la Media Luna, Pedro Páramo. La
segunda trama complementa la primera. No obstante, la genialidad de la novela
no se apoya en los temas –universales– que aborda –el amor, la codicia, la muerte,
la violencia–, sino en la forma inusitada que los expone.
Si
no hay habéis leído Pedro Páramo –un breve texto de aproximadamente 136 páginas–
los invito a hacerlo. Y si sois apáticos a la lectura, podéis intentar ver el
filme dirigido por Carlos Velo, basada en el libro homónimo de esta novela de Juan Rulfo, estrenado en 1967. De
una manera u otra, no debéis perder la experiencia de acercaros a esta gema de
la literatura universal.