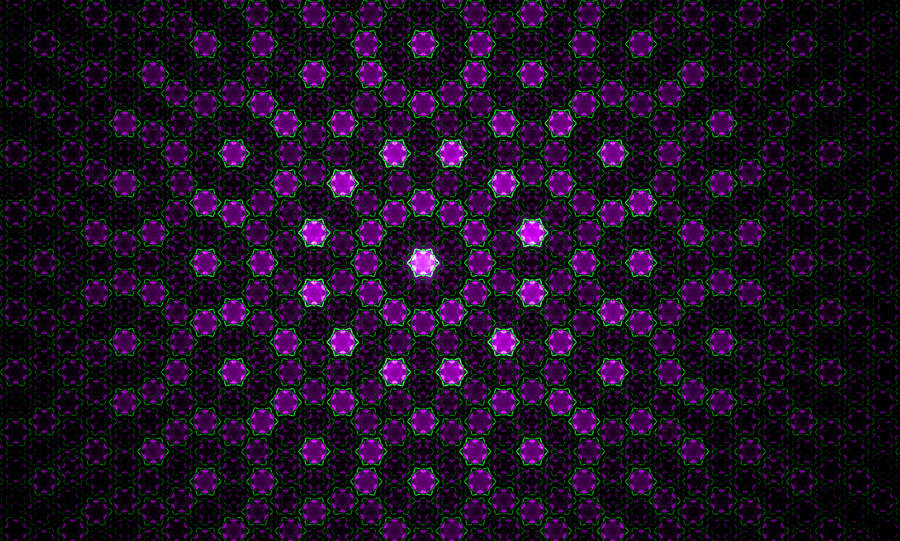Por Leonardo Venta
“Una fe: he aquí lo más necesario al hombre. Desgraciado el que no cree en nada”.
Víctor Hugo
Los eruditos continúan tratando de hallar respuestas a las numerosas interrogantes que el hombre se formula. Sin embargo, aún queda mucha incertidumbre latente, especialmente, en el plano de la conciencia.Los triunfos – al igual que la frágil felicidad – están sujetos a lo fortuito de la vida. La sombra, proyección oscura que nuestro cuerpo agita en el espacio, en sentido contrario a aquel por donde llega la luz, parece advertirnos constantemente la temible asechanza de la muerte, la omnipresencia de la oscura nada.
Nos inquieta el tiempo, la libertad, el mundo interior, el deseo de inmortalidad, la voluntad de vivir, la constante necesidad de elegir. Nos atrae el éxito, la aprobación, el goce. Rechazamos instintivamente el dolor, lo grotesco, lo inservible, lo caduco, lo feo.
Sin embargo, la existencia viene diseñada por cada experiencia individual a partir de situaciones y apreciaciones específicas. La realidad, que en su atributo general puede parecer única, es interpretada desigualmente por cada ser.
El humano se siente desvastado ante el silencio divino, afectado por las incertidumbres y contradicciones que acompañan al Dios que le ha sido revelado desde pequeño por sus mayores. Intenta entender la aparentemente inconciliable relación entre lo deseado y lo verdaderamente factible, entre los instintos y la vilipendiada razón.
Al ateo más glacial, de una manera u otra, al menos una ocasión en su vida alienta una chispa de Dios; para luego ensombrecerse tras una nube desabrida de incertidumbre. Intentamos encontrarle sentido a la existencia, nos entusiasmamos con el vivir, mas al percibir los lúgubres repiques de la muerte sobre cielo ajeno volvemos sobre nuestros temores.
Buscamos a un Dios a tientas, la mayor parte de las veces, temerosos, desorientados. Se nos inculca una divinidad piadosa, que no se cansa de perdonar instintivos y repetidos pecados, cuyos orígenes ignoramos; por otro lado; se nos amenaza también con un Dios implacable y temerario.
Anhelamos relacionarnos con un Ser Supremo, sin intermediarios, sin la intervención de la opresora y defectiva mano humana, pero invariablemente quedamos a merced de milenarios proyectos y dogmas programados. “Ése en que crees, lector, ése es tu dios, el que ha vivido contigo en ti, y nació contigo y fue niño cuando eras tú niño, y fue haciéndose hombre según tú te hacías hombre, y que se disipaba cuando te disipabas […]”, afirma Unamuno.
Tenemos sed y hambre de inmortalidad y nos sabemos frágiles, vulnerables, mortales. Deseamos existir sempiternamente, y el aire que respiramos es nunca saldada hipoteca. ¡Qué mayor anhelo que el de igualarse y emular a Dios: el ideal diseñado! ¡Cuán decepcionados nos sentimos con las nuestras y ajenas fallas y limitaciones! Tanteamos a oscuras esa angustia que nos lleva a cuestionar la existencia de Dios, sin confesarlo.
Afirmamos creer lo que a ciencia cierta ignoramos. Con estoicismo, ocultamos nuestras dudas, nuestras miserias, para proteger a otros de la desesperanza o, quizá, por vanidad religiosa. Tememos la verdad. ¿Mentimos o nos mentimos? La fe imparte vida, libera; la religiosidad mutila, traiciona; nos transforma en súbditos de un reino insostenible que llegamos a abominar, por ilusorio y simulado. Recibimos masteres y doctorados en la carrera de las máscaras, nos naturalizamos con la ciudadanía de la doble moral, y dejamos atrás a ese niño al que le ha sido prometido el Reino de los Cielos.