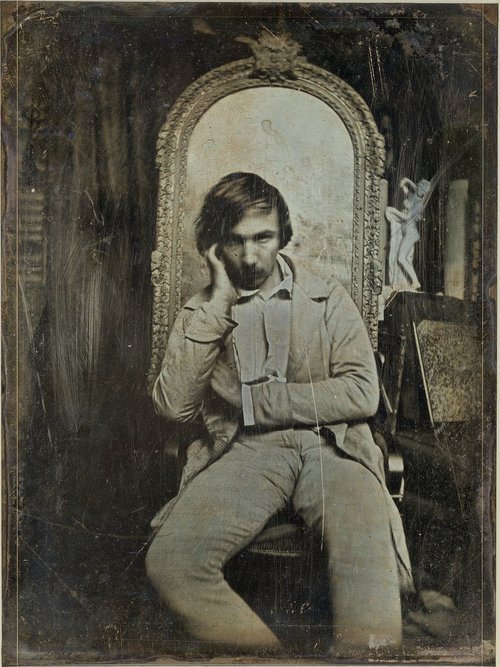|
| Roland Barthes |
Por Leonardo Venta
El pasado 26 de marzo se conmemoró un aniversario más de la muerte de
Roland Barthes. Durante todo ese día desfilaron por mi mente los duendes del
autor de Mitologías (1957), libro que tuve que leer, no hace mucho tiempo, para
mi clase de Teoría literaria, que me impartiera la profesora Madeline Cámara en
la Universidad del Sur de la Florida (USF).
Como parte de mis habituales disquisiciones dominicales, repasaba con satisfacción una presentación mía sobre dicho libro en USF, a la que la doctora Cámara había invitado al profesor Gaëtan Brulotte, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde obtuvo un doctorado en literatura francesa con una tesis titulada "Aspects du texte érotique", dirigida por el propio Barthes, y cuyo jurado estuvo integrado por Julia Kristeva.
Como parte de mis habituales disquisiciones dominicales, repasaba con satisfacción una presentación mía sobre dicho libro en USF, a la que la doctora Cámara había invitado al profesor Gaëtan Brulotte, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde obtuvo un doctorado en literatura francesa con una tesis titulada "Aspects du texte érotique", dirigida por el propio Barthes, y cuyo jurado estuvo integrado por Julia Kristeva.
Por ese subliminal apego mío a la literatura, he decidido conmemorar el
trigésimo séptimo de la muerte de Barthes –que falleció el 26 de marzo de 1980,
varias semanas después de ser atropellado por un vehículo en una calle parisina
–con el siguiente humilde trabajo sobre Mitologías.
Roland Barthes, crítico literario, sociólogo, semiólogo y filósofo francés,
fue uno de los intelectuales más relevantes del pasado siglo. Es considerado
responsable de aplicar a la crítica literaria las percepciones surgidas del
psicoanálisis, la lingüística y el estructuralismo. Estableció conceptos como el "del placer
del texto" y de éste como "un cuerpo", así como el de la “muerte
del autor”, entre otros. Es igualmente
reconocido por articular la teoría y la práctica de la intertextualidad, así
como promover el estudio de los signos culturales.
En el campo intelectual, se destaca por su posición desafiante a las normas
establecidas y, por consiguiente, a las clases hegemónicas. Uno de sus aportes
más relevantes e interesantes al pensamiento moderno es la nueva valoración que
ofrece al concepto del mito.
La definición tradicional establece que el mito es una narración que
describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y supuestos
básicos de una cultura. Es una forma estética de razonamiento, cuya acepción
enraizada se refiere primordialmente a relatos o tradiciones que vinculan al
ser humano con el universo, en su necesidad de encontrar respuestas a las
manifestaciones de la naturaleza, la complejidad de la existencia humana, así
como el origen de los componentes de una civilización.
Para Barthes, es un tipo de discurso, un modo
de significación que va más allá de su sentido original. El estudioso francés considera que cualquier
cosa puede convertirse en un mito, ya que todo objeto en el mundo puede pasar
de una forma cerrada o existencia silenciosa a otro estado oral, disponible a
la sociedad para su propia interpretación.
Según el notable estudioso, antigua o no, la mitología sólo puede tener un
fundamento histórico, ya que el mito es un tipo de discurso escogido por la
historia, una especie de mensaje que procura traspasar el umbral de nuestra
consciencia y encontrar morada fija en ella. Por lo tanto, no está conferido exclusivamente
a los modos de la escritura sino a la fotografía, al cine, al reportaje, a los
deportes, a los espectáculos y a la publicidad en general.
Todos los materiales que componen el mito presuponen una manera de
significación. Éste pertenece, según afirma Barthes, a la ciencia de la
semiología, estudio de los signos en la vida social. Basándose en este postulado, el pensador galo
establece que el signo lingüístico es una unidad psíquica de dos caras,
constituida por el significante –los sonidos y las formas de las palabras– y el
significado –lo que esos sonidos y palabras significan intrínsecamente en el
sistema constituido por la lengua–.
Afirma
Barthes que el mito ejerce dos funciones fundamentales: la de apuntar o señalar
y la de notificar. Del mismo modo, nos
hace entender algo y nos lo impone en un constante juego de escondidos entre el
sentido y la forma No existe nada fijo
en éste. Puede ser alterado,
desintegrado o desaparecer completamente.
La verdad no está garantizada en el mito, nada puede prevenirlo de ser
víctima de una coartada, su significante siempre tiene a disposición más de una
opción, diversos significados.
Por otra parte, es
una clase de discurso definido por su intención. La historia, adulterada por
éste, es finalmente asimilada como un hecho natural. El lenguaje, por su
carácter vago y subjetivo, es su presa más fácil. El mito puede alcanzar y
corromperlo todo. Su trabajo es el de justificar una intención histórica, aparentar lo eterno de su fortuna.
Su función es la de vaciar la realidad. Es como si la evaporara. Sin embargo,
según Barthes, existe un lenguaje que no es mítico, el del hombre como
productor, como transformador del entorno, circunscrito a la clase oprimida,
para la cual el discurso es real.
Para el autor de El
placer del texto, el mito está del
lado de la derecha por su sentido eminentemente burgués. Los burgueses no solamente lo establecen, sino
lo manipulan y propagan para prevenir a las masas de una subversión general. Suprimen
al objeto de su historia, creando mitos que son universalizados en forma de
proverbios. Promulgan la hegemonía de ciertos grupos étnicos sobre otros, de
ciertos valores falsos que las masas llegan a asimilar como genuinos.
La mitología interpreta
al mundo no como es en realidad, sino como la clase burguesa lo ha diseñado
para justificar su status quo. El
lenguaje del mito es un metalenguaje, utilizado para describir un sistema de expresión programado, estático, que no toma acción directa sobre la
historia, sino que lo amolda a un mundo irreal y utópico para insertarlo en la
mente del hombre.
El mitologista trata de evitar la realidad lo más
que puede en el proceso de crear el mito, manifiesta los elementos agradables
de un contexto, pero ignora y adultera su esencia negativa. Definitivamente, la
labor del intelectual –y a desentrañarla nos ha ayudado enormemente Barthes– es
reconciliar al hombre con la realidad, la descripción con la explicación, el
objeto con el conocimiento,
desenmascarando y desechando la nocividad que trae implícita el mito.