 |
"El Nacimiento de Jesús" (1302-1305), de
Giotto di Bondone, es un punto de inflexión en la evolución de la rígida
estilización medieval hacia el renacimiento florentino.
|
José Martí
viernes, 21 de diciembre de 2018
El mejor regalo de Navidad
jueves, 22 de noviembre de 2018
Un guiño a la gratitud
 |
| Debe causar la misma satisfacción dar que recibir. |
Por Leonardo Venta
sábado, 17 de febrero de 2018
A propósito del "Día del Amor"
 |
"El Beso", del escultor francés Auguste Rodin, representa
a Paolo y Francesca, dos amantes que aparecen en la Divina Comedia, de Dante
Alighieri, condenados al segundo círculo del Infierno
|
jueves, 1 de febrero de 2018
Comenzar de nuevo (A mis hermanos por develar)
domingo, 31 de diciembre de 2017
Reflexión para después de Navidad
 |
Óleo sobre tabla "Virgen con el Niño" ,
obra de Rafael Sanzio (1502-04)
|
No es el prohibitivo regalo, ni el humilde gesto de cumplido, ni la entrañable cena de Nochebuena, ni el rencuentro con ese ser amado, ni la magia que esfuma la distancia para transformarse en ternura, ni la ociosa lágrima que se sublimiza en un amoroso detenido gesto. La Navidad es valorar y aprehender el más genuino y meritorio de todos los regalos: Jesucristo. En un orden del mundo creado por voluntad divina, en una nación fundada con principios cristianos basados en la Biblia, es substancial apropiarnos de esta dádiva inmarcesible, sin la cual nunca abrazaremos, según Hebreos 6:19 , "la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre".
sábado, 15 de abril de 2017
Navegando entre nombres
 |
| Mariano José de Larra ocultó su identidad, durante años, bajo el pseudónimo de Juan Pérez de Montalbán |
sábado, 24 de diciembre de 2016
Una reflexión sobre Navidad
 |
| En "La Natividad con el infante San Juan", de Piero di Cosimo, un ángel presencia el nacimiento del Niño Jesús |
viernes, 25 de noviembre de 2016
Meditación en el "Día de acción de gracias"
sábado, 22 de octubre de 2016
Los lazos vulnerables de la amistad
 |
Imagen de la
película animada "El principito", dirigida por Mark Osborne, con guión
de Irena Brignull, basado en la novela homónima de Antoine de Saint-Exupéry
|
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Meditación diurna
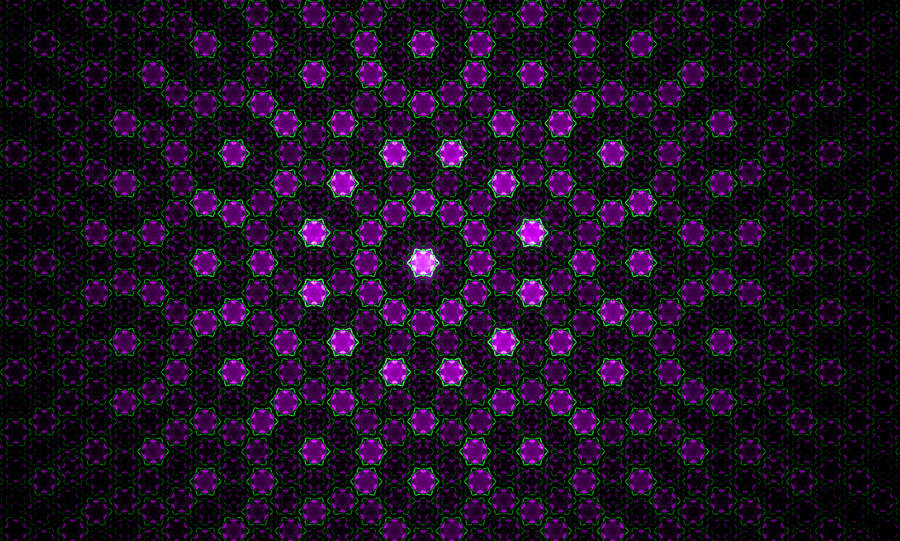
Un horizonte impreciso se alza ante nuestros sentidos: distante, vasto, ajeno e insospechado. En cada intento de aprehenderlo, las circunstancias se interponen. Es el querer y el no poder que siempre nos asecha.
Los rasgos propios que caracterizan a un individuo y su voluntad (dentro de un entorno social) vienen determinados, en gran parte, por las circunstancias. Desafortunadamente, éstas no son ideales para todos. Además, varían.
Lo que es felicidad hoy puede ser desventura mañana, y viceversa. Lo que es alegría y placer para alguien, puede ser tristeza y dolor para otro. El hombre, en su naturaleza disconforme, no acepta sentirse prisionero de las circunstancias. Se enfrenta a ellas desigualmente (o simplemente no las afronta).
Al nacer no elegimos ser niños o niñas, no escogemos nuestros padres, no decidimos el lugar donde crecer, ni el color de nuestra piel o nuestros ojos, ni el tono de nuestra voz. Las circunstancias juegan un papel decisivo en nuestra fortuna.
Existen encrucijadas, momentos críticos que definen nuestro rumbo. Tal parece que se nos ha asignado un itinerario, único e indivisible, delineado por hechos, encuentros y desenlaces, por más que diques y represas, elevadas montañas o tupidas selvas, se interpongan.
La sístole y la diástole de la existencia humana tal parece que nos impelen por irremediables laberintos, sosegados valles, inhóspitos desiertos y apacibles florestas, de igual modo que el movimiento ininterrumpido de nuestros corazones consuma el sendero cíclico del sistema circulatorio.
Muchos tratan de alterar el curso de la vida, y fracasan. Cuando creemos haber logrado nuestras metas, misteriosas bofetadas del destino nos recuerdan la presencia de una implacable potestad superior. Violentamos nuestro devenir, nos obligamos a creer que la encrucijada de la vida no nos aguarda.
Rechazamos nuestra suerte, si es que realmente existe una. Vegetamos disconformes con lo que somos y tenemos. El alto anhela ser pequeño para penetrar en angostas cavidades, mientras el pequeño sueña con ser alto para alcanzar las estrellas. Renunciamos, negamos, repudiamos. Nos acomodamos a las costumbres, prejuicios y lineamientos, impuestos por otros, con el afán de ser aceptados.
Aprendemos a reír como los demás, a caminar como otros caminan, a vestir con las modas que otros prefieren (porque, aparentemente, demuestran el buen gusto). También nos enseñan a despreciar a aquellos que no son o piensan como nosotros.
Anhelamos ser lo que la sociedad nos propone, aunque nuestros instintos, gustos e intereses no lo entiendan así. Desempeñamos roles. Nos ocultamos tras disímiles máscaras.
Abrigamos prejuicios e intransigencias. Competimos, censuramos, mentimos, usamos la verdad para herir, en vez de emplearla como fuerza liberadora. Erigimos murallas, paredes invisibles, que no por incorpóreas dejan de ser temibles. Construimos cercas, rejas, cerraduras, mientras llevamos a rastra prisioneros corazones que lamentan su destino.
La vanidad y el egoísmo nos sustentan. Arrinconamos al amor, lo amordazamos, laceramos, torturamos, decapitamos... Hacemos y nos hacemos creer que estamos bien, que andamos con la virtud cogidos del brazo, sabiendo que es todo lo contrario.
domingo, 12 de septiembre de 2010
El mejor remedio
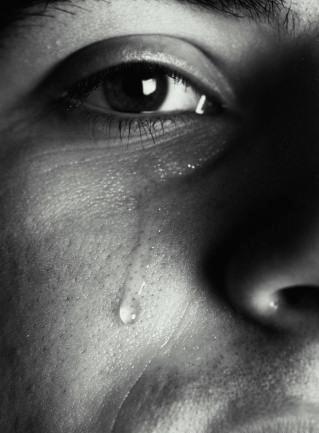
Por Leonardo Venta
Hay pocos remedios eficaces frente a los grandes desengaños e intensos sufrimientos. No obstante, existe uno que opera infaliblemente, si lo ponemos en práctica con cuidado y constancia. Servir al prójimo, olvidando las propias aflicciones, es ese efectivo remedio.
Los resultados de la actitud solidaria hacia el sufrimiento ajeno son como prodigioso medicamento para el espíritu maltrecho. Cuando nuestras experiencias parecen estar plagadas de fracasos, acostumbramos a refugiarnos en la tenebrosa caverna de la lamentación, lamiendo nuestras propias heridas, en espera de frases que justifiquen ese estado lastimero, o proferimos emponzoñados gruñidos de rencor y protesta.
¿Por qué hemos de preocuparnos por los demás, si nadie se preocupa por nosotros?, nos preguntamos. Estamos solos ante nuestro dolor, pensamos. ¿Por qué, entonces, han de importarnos los otros?, alegamos. Este sentir es muy común en personas que han sido profundamente heridas, pero, al mismo tiempo, acarrea una actitud contraproducente. Sí, es posible experimentar paz en medio de la adversidad, afrontándola desde un nuevo paradigma.
Usted pensará, quizá, que la herida emocional que sufre nunca sanará (y probablemente no se equivoca). Se ha afanado infructuosamente en borrar los malos recuerdos. No obstante, existe un sentimiento que puede rescatarle, digo, rescatarnos: el amor.
Ese amor, al que me refiero, no viene determinado por el inexplicable instinto de fusión en otro organismo, egoísta al fin, ni las repetidas frases huecas que tanto hemos escuchado, sino en olvidarnos de nuestras propias necesidades, ya sean emocionales o biológicas, para ayudar a otros.
En momentos de aflicción, cuando el desaliento y la tristeza parecen nublar nuestras esperanzas, incorporar a nuestra agenda diaria las necesidades de quienes nos rodean acarrea un efecto increíblemente positivo en nuestras vidas. No soñemos con realizar obras lejos de nuestro alcance. En la sencillez de la cotidianidad radican las grandes conquistas del alma. "No podemos hacer grandes cosas, sólo pequeñas cosas con gran amor", decía Teresa de Calcuta.
Siempre habrá alguien que sufra más que nosotros. Eh ahí, cuando, resistiendo el impulso de autocompasión, arribamos al escenario donde la necesidad ajena nos aguarda. Nuestras manos se transforman en instrumentos de luz. Nuestras palabras dejan de ser vehículos de nuestra propia queja, para emerger con virtuoso tono de buen samaritano. Acaso no seamos de mucha ayuda, pero nuestro hermano en sufrimiento mitigará en algo su dolor mediante nuestro gesto solidario, y en ese espacio se restablecerá un poco también nuestro bienestar.
Generosidad, caridad, cortesía, preocupación por las pequeñas inquietudes de los demás; incluso, paciencia para soportar las cosas que nos desagradan, nos harán elevarnos de nuestras propias flaquezas, transformándonos en mejores seres humanos. ¡Cuán admirable es alguien que colmado de cargas ayuda a llevar la carga ajena! ¡Nada es más impresionante que contemplar compasión y misericordia en aquellos que son vituperados e incomprendidos!
Un alma saludable es mejor que cualquier medicina para el cuerpo. Así, el mejor remedio para escalar la montaña del sufrimiento es socorrer al prójimo. Siendo de ayuda a otros, veremos nuestro propio dolor desvanecerse como una pesadilla tras la salida del sol.
Los dos tiempos
No hay nada más preciado que el tiempo, suele decirse. Los seres humanos nos preocupamos – nos obsesionamos – por su inevitable e incierto compás. “Todas las horas hieren, la última mata”, afirma un proverbio latino.
También escuchamos expresiones como “tu hora ha pasado (llegado)”, “estás a tiempo”, “es ya tarde”, o “dale tiempo al tiempo”. Meditando sobre este tema, Marcel Proust, el famoso escritor francés, escribió su célebre novela En busca del tiempo perdido, en la que los sentidos se lanzan al rescate del pasado.
El tiempo que medimos nunca se detiene, sin bien existe otro subjetivo que parece no someterse al mismo rigor. Lo apreciamos, por ejemplo, en esos instantes trascendentales en que todo parece quedar suspendido de un inenarrable hilillo mágico.
El tiempo añade o resta significación a la existencia, según sea la experiencia vivida. Es el ladrón que devora el presente. De la misma forma, puede ser el sujeto, o la heroína encantada, que intentamos redimir.
Somos esclavos del tiempo. Consultamos relojes, cumplimos horarios, concertamos citas y hacemos planes sobre calendarios que encandilan un aleatorio futuro. Se escribe la historia rememorando el ayer. Se vive el presente afanado en administrar el tiempo, aprovecharlo, emplearlo satisfactoriamente. No obstante, esta magnitud física con que computamos la secuencia de nuestras experiencias siempre parece llevarnos la delantera.
Casi todos coinciden en la necesidad de programar el tiempo, estableciendo procedimientos que armonicen con metas propicias. Sin embargo, dicha planificación conspira en cierto sentido contra la dicha que radica en la espontaneidad de las cosas. Es saludable establecer planes, siempre que estos no nos sustraigan de las rutinas básicas de la ventura.
Debemos programar nuestro espacio, pero al mismo tiempo experimentar con regocijo las cualidades de nuestra naturaleza humana. Conozco de personas que son incapaces de perder su “preciado” tiempo con aquellos que no están comprendidos dentro del perímetro de sus prioridades e intereses.
¿En qué radica el éxito, la realización plena del individuo? ¿En alcanzar metas, frutos del tiempo bien planificado y puesto en efecto? Debemos confesar que el tiempo que suele llamarse perdido, es decir, el no utilizado en conseguir fines "fructíferos", muchas veces es el que más se asemeja a esa entidad abstracta llamada felicidad. Debe existir un balance entre la ociosidad y el trabajo.
El libro bíblico “Eclesiastés” habla de la existencia de un tiempo para todo. “Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado (…)”. También se refiere a lo amargo de lo obtenido con aflicción de espíritu, es decir, con sobrado esfuerzo, comparado con lo que se adquiere con contentamiento: “Más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu”.
El tiempo debe emplearse en lo que realmente es importante para nosotros. Sin embargo, debemos centrarnos en principios que vayan más allá de nuestro egoísmo, así como disfrutar la vida en la esencia de su grandiosa simplicidad. Es justo admitir que el tiempo es irreversible, pero a su vez es nuestro en el periodo que lo transitamos.
El filósofo francés Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura 1927, propone la existencia de dos tiempos; uno, uniforme, objetivo y perpetuo, que padecemos en nuestros relojes y calendarios; otro, el único verdadero, aquel que existe en lo íntimo de nuestro ser.
Eh ahí que el tiempo en su denotación subjetiva no tenga edad; envejecemos en la medida que nuestro espíritu envejece. Este tiempo, al que se refiere Bergson, es determinado por nuestra libertad de sentir. O sea, somos lo que sentimos. No dejemos, pues, que el paso de los años aniquile nuestra facultad de amar, soñar y, sobre todo, vivir.
lunes, 9 de agosto de 2010
El amor
 "L'Amour et Psyché" de François-Édouard Picot (1817)
"L'Amour et Psyché" de François-Édouard Picot (1817)Por Leonardo Venta
El más enamorado
mes del año se nos adentra, para prodigarnos su decimocuarta jornada, en la que
celebraremos ese inexplicable instinto de traspasar nuestro propio celaje para
fundirnos en otro firmamento.
Oxígeno del alma,
el amor, junto a la muerte, es una de las grandes inquietudes que agitan al
ente racional. A pesar de constituir un sentimiento universal, resulta difícil
precisarlo. Su naturaleza subjetiva así lo determina.
El diccionario,
entre sus variadas acepciones, lo define como “el sentimiento intenso del ser
humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro
y unión con otro ser”.
Según Platón, el
amor es regido por dos principios: “el deseo intuitivo del placer” y “el
deleite reflexivo del bien”. Aristóteles, por su parte, lo determina acompañado
de placer y dolor. Implica felicidad para unos y desventura para otros, o una
mixtura de ambos estados de espíritu.
Existen
diferentes tipos de este sentimiento de afecto: ¿Amor desquiciado? La historia
recoge cómo la Reina Juana I de Castilla (la Loca) enloqueció de amor y celos
hacia su marido Felipe I el Hermoso. A
su muerte, Juana no se separó del
cadáver de su esposo ni un solo instante durante el viaje hacia Granada, donde
lo enterraron. Por las noches, ordenaba a sus siervos que abriesen el ataúd,
para cerciorarse de que estaba realmente muerto.
Hay numerosas
demostraciones de amor prohibido. La historia de Paolo y Francesca
–personajes de la
Italia del siglo XIII, inmortalizados en la Divina Comedia de Dante Alighieri–
es un conmovedor ejemplo del mismo. Dante
los ubica en el segundo círculo del Infierno, donde se castiga a
aquellos cuya razón sucumbe ante la pasión, perennemente impelidos por un
torbellino de un lugar a otro.
“…por deleite,
leíamos un día: / soledad sin sospechas la nuestra era. // Palidecimos, y nos
suspendía / nuestra lectura, a veces, la mirada; / y un pasaje, por fin nos
vencería. // Al leer que la risa deseada / besada fue por el fogoso amante, /
éste, de quien jamás seré apartada, // la boca me besó todo anhelante. /
Galeoto fue el libro y quien lo hiciera: / no leímos ya más desde ese
instante”, describe el texto aligheriano.
Garcilaso de la
Vega, a pesar de sufrir el rechazo de Isabel de Freyre, perpetúa su pasión
hacia ella en varios de los más bellos poemas escritos en lengua castellana. “Yo
no nací sino para quereros; / mi alma os ha cortado a su medida; / por hábito
del alma misma os quiero.// Cuanto tengo confieso yo deberos; / por vos nací,
por vos tengo la vida, / por vos he de morir y por vos muero”, leemos en su
“Soneto V”.
En uno de sus
sonetos, Luis de Góngora arremete contra los celos, en su acepción de sospecha
de que la persona amada haya mutado su afecto: “¡Oh celo, del favor verdugo
eterno!, / vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino (si allá cabes)
del espanto; / mas no cabrás allá, que pues ha tanto / que comes de ti mesmo y
no te acabas, / mayor debes de ser que el mismo infierno”.
Nicolás Guillén
lamenta el desamor en un soneto dedicado al poeta François Villon: “Cerca de
ti, ¿por qué tan lejos verte? / ¿Por qué noche decir, si es mediodía? / Si arde
mi piel, ¿por qué la tuya es fría? / si digo vida yo, ¿por qué tú muerte? ”.
El amor puede
transmutarse en odio, cuando la desconfianza escala matices oscuros hasta
alcanzar su cénit en forma de homicidio. El Otelo shakespereano asesina a la
Desdémona que cree infiel para luego suicidarse: “¡Te besé antes de matarte!...
¡No me queda más que este recurso: darme la muerte para morir con un beso!”.
Sin embargo, no
todos los amores desatan tormentas. Hay devociones tan místicas que extasían de
sólo avizorarlas, como la de San Juan de la Cruz por su Creador: “Quedéme y
olbidéme / el rostro recliné sobre el amado [Dios]; /cessó todo, y dexéme
/dexando mi cuydado / entre las açucenas olbidado”.
En el poema
narrativo “La niña de Guatemala”, José Martí destila la exaltación desgarradora
del amor idealizado: “Era su frente ¡la frente / que más he amado en mi vida!”.
El poeta besa la frente – “como del bronce candente” –, la mano y los zapatos
de su amada muerta: “Allí, en la bóveda helada, / la pusieron en dos bancos, /
besé su mano afilada, / besé sus zapatos blancos”.
En “El poeta a su
amada”, Cesar Vallejo también deposita amoroso ósculo sobre fúnebre pureza
amorosa, “…y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos. // Y ya no habrá
reproches en tus labios benditos; / ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura
/ los dos nos dormiremos, como dos hermanitos”.
Ernesto Cardenal,
como ningún otro poeta, arrulla el hambre de amor de Marilyn Monroe, grácil,
ingenua y excitante, con aquella sonrisa que encubría oceánicas lágrimas: “Ella
tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. / Para la tristeza de no
ser santos / se le recomendó el Psicoanálisis”.
Pocos le han
cantado al amor sin alas como Luis Cernuda: “… si el hombre pudiese levantar su
amor por el cielo / como una nube en la luz”. El poeta, consternado, acepta el
triunfo de la realidad sobre el deseo, y admite, en un derrumbamiento casi
epopéyico, su fracaso afectivo: “Como la arena, tierra, / como la arena misma,
/ la caricia es mentira, el amor es mentira, la amistad es mentira. / Tú sola
quedas con el deseo, / con este deseo que aparenta ser mío y ni siquiera es
mío, /… Tierra, tierra y deseo. / Una forma perdida”.
Federico García
Lorca llevaba a cuestas los duendes sombríos de la tragedia, arrebujados en una
manera diferente de amar, castigada, latente en sus más elaboradas imágenes
poéticas. En “Tu infancia en Menton”, reprocha al amado por su distanciamiento
y falta de compromiso amoroso: “Norma de amor te di, hombre de Apolo, / llanto
con ruiseñor enajenado, / pero, pasto de ruina, te afilabas / para los breves
sueños indecisos”.
En Sonetos del
amor oscuro, una selección de la más alta poesía erótico-amorosa lorquiana, la
“oscuridad” sugiere el inquietante destino del amor vedado. De dicha selección,
“El Amor duerme en el pecho del poeta” se refiere a un ente masculino como
receptor de su afecto: “Tú nunca entenderás lo que te quiero / porque duermes
en mí y estás dormido / yo te oculto llorando, perseguido / por una voz de
penetrante acero”.
"La Balada
de la Cárcel de Reading", más allá de examinar las inquietudes que galopan
o se tienden sobre la conciencia de Charles Thomas Wooldridge, un condenado a
la pena capital por asesinar a su esposa, es el fundamento de que se vale Oscar
Wilde para eximir su propio amor confinado: “Pero todos los hombres matan lo
que aman, oigan, oigan todos / algunos lo hacen con una mirada amarga, otros
con una palabra lisonjera... algunos matan su amor cuando son jóvenes y otros
cuando viejos / algunos lo estrangulan con las manos de la lujuria, otros con
las manos del oro / algunos aman poco, otros demasiado, unos venden y otros
compran / hay quienes obran con muchas lágrimas y quienes matan con un suspiro:
porque todo hombre mata lo que ama... el cobarde lo hace con un beso, el
valiente con una espada”.
Por su parte,
¡cuán sublime es el amor a la patria! Martí, Bolívar, Sucre, Madero, San
Martín, O'Higgins sobrepusieron el amor patrio a otros afectos. En su drama en
verso, Abdala, el Apóstol de los cubanos expresa: "El amor, madre, a la
patria / no es el amor ridículo a la tierra / ni a la hierba que pisan nuestras
plantas. / Es el odio invencible a quien la oprime, / es el rencor eterno a
quien la ataca".
No se puede ambicionar
abarcar el ingente tema del amor, sin referirnos al término ‘madre’, su más
digno equivalente. El Santo de Asís, quien se quejaba frecuentemente de que
"el amor no era amado", exhortaba a sus discípulos a amarse unos a
otros con amor de madre; según él, el más parecido al divino.
El amor, al decir de San Pablo, “es paciente, es servicial; no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”. ¡Acojámoslo, y prodiguémoslo, pues, con frecuentado regocijo!
sábado, 3 de julio de 2010
Preservando el castillo interior
Por Leonardo Venta
Tendemos a categorizar. Formulamos “la otredad”, y precisamos lo nuestro mediante fijas ecuaciones heredadas. En nuestro medio, es imposible mencionar el nombre de alguien sin agregársele, como si fuera un tercer apellido, su lugar de origen.
También se resaltan – o critican – los logros – o errores – de una persona como si fueran los de toda una nación. Es frecuente ponderar a un país por los “éxitos” de uno de sus ciudadanos, o increparle por sus infamias, ignorando que la virtud y la vileza no tienen nacionalidad fija. El resto es un nauseabundo y repetido mito. El nacionalismo y el regionalismo se han convertido en esa cola que nos recuerda constantemente nuestra condición animal.
Somos propensos a generalizar, a discriminar, a establecer y apuntalar estereotipos. Una señora, en falso pavoneo de halago, me dijo, en cierta ocasión, que “yo hablaba muy bien el castellano para ser cubano”. Todavía al recordar su observación frunzo el ceño.
Asistí también a un sermón religioso en que el predicador afirmaba que sus coterráneos eran los más emprendedores del mundo. Según él, la gente de su país sabía pedir mejor a Dios, porque tenía un estándar más elevado de expectativas.
Los fantasmas del prejuicio corroen nuestra sociedad. La media nos hostiga con sirvientas negras e indias, con imágenes de inmigrantes mal vestidos, con rubias y rubios triunfantes.
Los asiáticos han sido estereotipados como extremadamente ambiciosos, taimados y sectarios. Los afroamericanos, a su vez, son considerados gritones y haraganes. Los hispanos somos vistos como perezosos, promiscuos y, en el caso de los hombres, sumamente “machistas”. No mencionaré aquí los estereotipos más comunes atribuidos a cada grupo de inmigrantes hispanos en Estados Unidos para no ser portavoz de la ignominia.
Los prejuicios son las disposiciones y evaluaciones que se realizan, por lo general desfavorables, acerca de algo que no se conoce bien. La señora que afirmaba que “yo hablaba bien el castellano para ser cubano”, no ha tenido (ni tendrá) la posibilidad de escuchar a más de una docena de millones de mis compatriotas para poder emitir un acertado juicio.
De la misma forma, aquellos que llaman “balseros” a cualquier cubano, despectivamente, por sólo mencionar un ejemplo, con el ánimo de mermar el valor de la inmigración cubana en EE.UU. – además de subvalorar lo épico de tan grandiosa empresa, y los logros de muchos de ellos (como los de cualquier otro rebaño de inmigrantes en cualquier parte del mundo, integrado indistintamente por ovejas mansas y díscolas) – desconocen que anualmente llegan a Estados Unidos más cubanos por vía aérea que en embarcaciones (20 000 visas anuales son otorgadas sólo a cubanos, además de participar éstos también en el sorteo de las otras 50 000 que otorga todos los años el gobierno estadounidense).
El nacionalismo tiene además una faceta etnocéntrica, es decir, la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades.
La persona etnocentrista piensa que el grupo al que pertenece es superior a cualquier otro, y que todo debe girar alrededor de éste. Al comentarle a una señora que la cena típica de Nochebuena en Cuba incluía frijoles negros, me respondió, con patente tono despectivo: “En mi país, los únicos que comen frijoles ese día son los pobres”.
De la misma manera que nos preocupamos por proteger el medio ambiente, debemos defender nuestras "moradas del castillo interior", a las que se refiere la irresistible prosa teresiana. No nacemos con estereotipos y prejuicios. Se nos inculcan. Así como los aprendemos y aprehendemos, podemos muy bien sacudírnoslos.
jueves, 24 de junio de 2010
Melancolía habanera

“...porque la dicha, se decía a sí mismo, no está en ser amado... la dicha está en amar y, acaso, en conseguir algunos breves, engañosos contactos con el objeto de ese amor…”.
La Habana me arrulló en sus brazos maternos desde mi primer resuello bañado en llanto. Allí mis pupilas se estrenaron amistosas con la novedosa luz. Poco a poco me acostumbré a besar con mis sentidos sus amplios ventanales de vitrales coloridos, a brincar con mi imaginación sobre sus balcones y aleros de tejas, proyectando mi sombra en equilibrio sobre sus bulliciosas calles de adoquines. Muchas veces contemplé, desde los tiernos barrotes de sus claraboyas, el embrujo dilatado de sus rumberas estrellas.
Sí, mi memoria ha quedado fija allí, como la de un niño ante el cuento encantado de la primera vez. La Habana me reclama desde su acompasado firmamento de impacientes palmas. Me aguarda desde su malecón de pescadores insomnes, de enamorados que tantean la penumbra para compartir quimeras. Me acaricia, como un soplo de Céfiro, desde un banco ocioso del Paseo del Prado, donde diminutos romances adolescentes acostumbraban a sentarse a mi lado.
Me espera, asimismo, su catedral centenaria con el restaurante de techo de cielo al costado. Mi recuerdo se desliza ávido por aquella mesa de mantel blanco almidonado –junto a la fuente en el centro del jardín–, con su pálido bocadillo de queso, su alargado vaso de té frío y un grueso volumen de Roman Rolland que me prestara un amigo.
Aún resuena en mis oídos el rumor de aquel cadencioso flujo de agua, bordado de hojas verdes y fragantes pétalos recién caídos, que contemplaba extasiado deslizarse en la incesante placidez de su curso sobre la delgada superficie cristalina del surtidor. Todavía me hace suspirar, junto a la fuente, la imagen de aquella mulata que tocaba el piano cada noche, la gran copa de cristal sobre el bruñido instrumento sonoro, mi frecuentado gesto al depositar un billete en la copa, mientras susurraba a sus oídos la petición acostumbrada: “En tres por cuatro” de Ernesto Lecuona. Esa es La Habana que recuerdo… cuyos parajes, desde este limbo senescente, aspiro perpetuar.
Luego vino el salto, el intento de conquistar otro infinito. Cayo Hueso extendió sus brazos espléndidos para ayudarme a bajar de aquella embarcación salobre. Sólo horas duró mi abrazo azul con esa ciudad de islotes amigos. Poco después, mi mirada se deslizaba inquieta sobre una extensa vía con mar a los dos lados. Miami –ciudad en que la esperanza se atavía con sombrero de yarey y guayabera blanca– fue mi nueva y breve parada.
Volé inmediatamente a Los Ángeles, donde –durante una estancia que se prolongó poco más de un año– perfiles oscuros y níveos deslumbraron mis emociones estrenadas. La aurora de Nueva York, por su parte, fue testigo también de mis intentos infructíferos de fijar una morada.
Hoy, desde este presente –que navego con la nostalgia de numerosos proscriptos años– su recuerdo se me dilata con el mismo gélido pavor que me produjera la experiencia de Tonio Kröger, el personaje que da nombre a mi novela favorita de Thomas Mann, quien, después de una larga ausencia, vuelve a la ciudad de su infancia. Me pregunto, entonces, ¿es real La Habana que evoco o hay otra por descubrir? ¿Llegaré a acariciarla o me desvaneceré en el intento?



